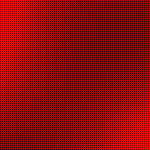Por: Marcos Rodríguez Aguilar: Con la llegada de la Navidad, los catálogos de juguetes y las docenas de anuncios de televisión sobre los más modernos artilugios para entretener y contentar a niños, jóvenes, adultos y a todos en general, inundan todas las casas para, supuestamente, llenarnos de contento y felicidad, porque ahora es cuando lo material se pone al servicio del “desarrollo” espiritual individual de los cristianos.
Por: Marcos Rodríguez Aguilar: Con la llegada de la Navidad, los catálogos de juguetes y las docenas de anuncios de televisión sobre los más modernos artilugios para entretener y contentar a niños, jóvenes, adultos y a todos en general, inundan todas las casas para, supuestamente, llenarnos de contento y felicidad, porque ahora es cuando lo material se pone al servicio del “desarrollo” espiritual individual de los cristianos.
Esta realidad tiene como justificación o soporte básico la presencia tradicional y mental de un Jesús espiritualizado y espiritualizante en demasía, y no es que ello sea éticamente ni bueno ni malo, sino que no se condice con la social y religiosa verdad histórica del nacimiento de Jesús. Lo que en el fondo de esta realidad se manifiesta de modo sutil, es la perspectiva antropológica y cristológica teñida de platonismo que se ha impuesto en la historia de la Iglesia y que como cristianos comprometidos o legos simplemente la hemos heredado como tradición de una sociedad cristiana mayoritariamente católica.
El niño manuelito (Emmanuel o Dios con nosotros) angelicalmente espiritualizado es consecuencia de ese antiguo enfoque antropológico dualista, en donde se niega toda materialidad humana de Jesús y se enfatiza en su carácter espiritual divinizante, lo que ha llevado a pintarlo o imaginarlo de modo romántico con una figura dulzona irreal, desencarnada, como si la dimensión espiritual tuviera que ser la fuerza que borre y purifique al Belemnita de su humanidad, casi anulando su condición histórica de ser hombre y más aún pobre.
Dentro la Iglesia Universal, los preconizadores de esta postura espiritualista desencarnada sufren de arrebatos falsamente beatíficos y místicos que les lleva alegremente a rechazar en Jesús todo aquello que sea sarx (carne) todo lo que le es corpóreamente terreno y humano, porque todo ello lleva, según su mentalidad tabuística y “puritana”, al pecado, ya que lo material es en sí pecado o fruto del mismo. Creen que con dicha actitud pueden elevar su alma al cielo en búsqueda de su salvación individual, aunque diariamente sean testigos de tantas desigualdades, discriminaciones e injusticias. Y cuando se les presentan los artilugios modernos en forma de juguetes caros, artefactos deslumbrantes o vehículos último modelo y costosas cenas, olvidan el carácter pecaminoso de la materialidad de las cosas, más bien les embarga una fervorosa emoción que van en su búsqueda y los adquieren con entusiasmo. Luego organizan fastuosas comilonas con “arrobamiento espiritual”, porque supuestamente (esos elementos materiales antes rechazados), en este tiempo, es cuando se ponen de modo singular al servicio de su vida espiritual, ya que les ayuda en el ahondamiento de su fe y por tanto, en la celebración piadosa de sus fiestas navideñas. Pero lo que viene a ser todo esto en realidad es una práctica de la piedad como un sentimiento confuso que les lleva a ver en Jesús únicamente a un Dios celestial, que justifica la indiferencia intimista de su fe, al que pueden adorar ciertamente, pero de quien apenas son capaces de sentirse solidarios.
Precisamente una de las más antiguas herejías negaba la humanidad de Jesús. Nos referimos a los Docetas, para quienes la humanidad de Jesús era algo así como un disfraz o un vestido de quita y pone. Según ellos, Jesús no habría nacido de verdad. Habría venido al mundo de visita, sin llegar a ser una carne como nosotros y comprometerse con este mundo por miedo a no mancharse.
Tal parece que siempre ha existido en la condición religiosa humana esa resistencia en aceptar la presencia de un Dios cercano a nuestra propia historia personal y social, lo que nos ha llevado (me incluyo) muchas veces a situar a Dios lo más distante posible de nosotros, allá en el lejano cielo, olvidando o queriendo soslayar la verdad insondable que Juan plasma al inicio de su Evangelio: “El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros”. Y todo esto, porque un Dios cercano es incómodo, exige más, nos compromete más, porque antes que un Dios de respuestas a nuestras limitaciones e impotencias, es un Dios que continuamente nos pregunta y cuestiona sobre nosotros mismos: ¿Qué están haciendo con su vida? ¿Qué hacen con la justicia liberadora que les entregué? ¿Dónde está el amor y la misericordia que les regalé? ¿Y la solidaridad con tus hermanos que les exigí? ¿no recuerdan que misericordia quiero y no sacrificios? ¿Haz olvidado que lo que haces a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo haces? ¿Qué estás haciendo con la tierra, tu mundo, tu casa, que te encargué que la administres y no la destruyas? Entre tanto, un Dios lejano es más cómodo para la fe individual, es un Dios a quien cada uno le exige sus propios intereses y, si es posible agruparse para pedirle, lo hacemos exigiéndole, rogándole y suplicándole desde la distancia, respuestas a nuestras veleidades, limitaciones, a nuestras falencias y vacíos e impotencias que las más de las veces se difuminan en gemidos, lamentos, gritos y alaridos en el infinito inalcanzable.
Al considerar a Jesús, el niño manuelito, predominantemente como Dios y no valorar debidamente su humanidad, no nos permite verlo como hermano que viene a compartir con los hombres y mujeres de la tierra, su vida, su pan y su palabra. Se olvida o se esconde el auténtico sentido de su llegada que, al ser hombre como nosotros y al hacerse pobre entre los pobres, se ha identificado con nuestra condición humana. Y porque no queremos reconocer su humanidad auténtica, estamos impelidos a seguir repitiendo los errores humanos dentro de nuestra historia, condenados a seguir rechazándolo cuando toca a nuestra puerta, como cuando a José y María en medio de la noche y sus dolores y cansancio no los acogieron, cerraron sus puertas, simplemente los rechazaron por ser incapaces de sentirse solidarios con ellos, con sus necesidades, su drama y sus sufrimientos:”Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron”. Posiblemente aquí se encuentra una de las raíces que explica de una parte el individualismo religioso reinante y de otra la insolidaridad con aquellos con los que el Hijo de Dios, al ser hombre y pobre como nosotros se identificó para siempre.
Parafraseando a San Anselmo en su dilema religioso existencial creo para pensar o pienso para creer que, este 24 de diciembre, Noche Buena, que simboliza litúrgicamente el Nacimiento de Jesús, debería ser la gran oportunidad que los cristianos tenemos para tomar juntos clara consciencia de que Jesús hombre pobre es Hijo, es Dios con nosotros, el que ha nacido en una pesebrera para ser nuestro hermano para siempre. El que ha sido enviado por el Padre, es la Palabra que se ha hecho carne visible en el seno de María. Es la Palabra ante la cual se actualiza y maximiza nuestra responsabilidad y en la que podemos realizarnos y entendernos para cuidarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo en que vivimos y queremos que los hijos de nuestros hijos vivan.
En esta Navidad es el Padre quien nos convoca en Jesús su Hijo hecho Hombre por la fuerza del Espíritu. Busquemos, por tanto, juntos la justicia que nos hace solidarios en el camino de la liberación del pecado individual y social. Sintamos y comprendamos que somos hermanos, que no llevamos la misma sangre, pero sí la misma Esperanza: El reino de Dios y su justicia que Jesús nos trae siempre.
¡Acojamos a Jesús en esta Navidad, como el hermano que ha sido, es y será para siempre, pobre entre los pobres!